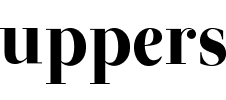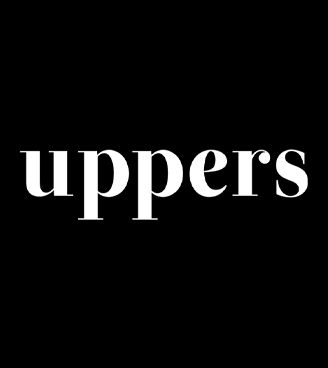Qué nos han dicho los experimentos de personas encerradas voluntariamente en cuevas sobre el paso del tiempo

La reciente hazaña de la espeleóloga Beatriz Flamini, que pasó 500 días bajo tierra, ha reavivado la pregunta sobre nuestra percepción del tiempo.
La experiencia de la deportista extrema servirá para estudios de las Universides de Granada y Almería.
¿Qué nos dicen otras experiencias similares sobre lo que ocurre en nuestro cerebro cuando no percibimos los indicadores del tiempo?
La naturaleza del tiempo es una de las grandes preguntas filosóficas de la humanidad. ¿Existe más allá de quien lo percibe? ¿Pasamos por él o es él el que pasa por nosotros? ¿Es realmente infinito o es relativo? De momento, basta decir que en el orden de nuestras vidas, nos sirve como organizador de nuestros ciclos vitales.
Ya los egipcios dividieron el día en dos bloques de 12 fragmentos casa uno, el día y la noche. Pero no fue hasta la aparición de los relojes mecánicos que la medición del tiempo por horas de volvió universal. Y esto ocurrió hace unos 700 años.

Esto son siete siglos en los que el cerebro humano se ha entrenado para organizarse entendiendo que hay un día y una noche y cada periodo se divide en horas que dedicamos a distintas actividades incluido el dormir. ¿Qué ocurre entonces cuando privamos a nuestro cerebro de la capacidad de medir el tiempo a través de la luz de cualquier otro indicador (como los relojes)?
El laberinto de la soledad
Como ha contado María José Mas Salguero, neuropediatra y autora del libro 'El cerebro en su laberinto', en un exitoso hilo de Twitter sobre personas que han experimentado sobre el paso del tiempo: "Nuestra actividad fluctúa de forma cíclica. Metabolismo y comportamiento cambian periódicamente regidos por mecanismos internos que se ajustan a los cambios ambientales. Esta habilidad adaptativa nos facilita habitar todas las latitudes terrestres".
Mas Salguero, relata el caso de Michelle Siffre, considerado el padre de la cronobiología por sus investigaciones sobre la percepción del tiempo en aislamiento: "Durante el tiempo que pasó aislado, el ciclo natural de Siffre se fue ampliando: sus transmisiones a la superficie se retrasaban unos 30 minutos cada día, su reloj biológico daba una vuelta completa en 24 horas y media, lo que corresponde a la media observada en la especie humana".

La cavernícola
"Cada cinco cacas me entregaban la comida. Era como hacer una ofrenda a los dioses" ha dicho Beatriz Flamini, que tras sus 500 días en aislamiento (incluidos 8 fuera de la cueva por un problema técnico), también ha admitido haber padecido "alucinaciones auditivas". Estas se deben a que el cerebro necesita suplir sus estímulos habituales y reemplazarlos con algo. De la misma manera que los acúfenos o pitidos cuando vamos perdiendo audición.

Al salir de la cueva, a Flamini se le hacía raro hablar, verse al espejo y por supuesto tenía los ciclos de sueños completamente alterados, como si se tratara de un gigantesco jet lag. Todo esto ocurre por que, además de necesitar estructuras temporales, el homo sapiens es un animal social.
La leyenda del tiempo
"Quizás el ciclo humano más evidente sea el de sueño-vigilia, que sigue un ritmo circadiano (= cerca de un día) interno que dura algo más de 24 horas. Pero para mantener los horarios que nos exige el entorno (escolar, laboral...) debemos adaptarlo a las horas de luz solar", dice Mas Salguero. Pero es que además el propio paso del tiempo influye en nuestra gestión del tiempo. Los cambios hormonales de la adolescencia, por ejemplo, influyen en el ciclo del sueño de manera diferente a los de la menopausia.
Factores mentales como el estrés, la ansiedad o la depresión, también tienen su parte en este complejo laberinto. Parece ser que, tal como afirma, la neuropediatra: "todo lo que hace adaptable al Homo sapiens, lo hace también vulnerable".